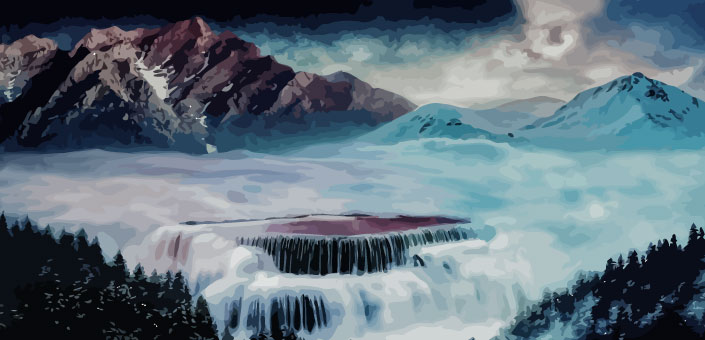La aficción a leer se genera por lo común a través de una serie de espontáneos estímulos educativos. Parece una afirmación demasiado simple, pero no lo es del todo. Un día, de repente, uno se siente tentado a establecer cierta complicidad con un libro, descubre en él una desconocida parcela de la realidad, pacta con su autor una alianza secreta. ¿Por qué ocurre así? El mencionado hecho de que ciertas pautas educativas favorecen la convivencia con un libro, puede ser obviamente una explicación, pero hay otras más complejas. Si la afición a leer se origina a través del gusto por conocer nuevos horizontes, parece evidente que ese gusto está condicionado por el clima familiar o social que rodea al incipiente lector. Pero el papel que juega en todo eso la propia sensibilidad, el instinto de saber, es decisivo. El libro se convierte entonces en un vehículo de aprendizaje de la vida, en una especie de terapia contra la rutina, el aburrimiento, la soledad. Por ahí van al menos mis recuerdos.
En el aislamiento hostil de la provincia, cuando aún resonaban los estruendos de la guerra y se expandía por el país otra opresiva clase de desolación, la compañía de un libro suponía el acercamiento a un mundo cuya sola capacidad de inventiva te remuneraba de muchas privaciones. Frente a la sinrazón y el oscurantismo de la historia, frente a los fanáticos y los intolerantes, aún era posible recurrir a esa razonable alianza con la lectura. Se trataba, en cierto modo, de una especie de elección intuitiva de la libertad. Con un libro en las manos, uno tenía en su poder un precioso fragmento de vida, disponía a su antojo de esa vida, pertenecía de veras al mundo, aprendía a ser libre, y al revés, el que no buscaba la ayuda generosa de un libro, ése limitaba sañudamente su espacio de regocijo y aventura, se empobrecía sin remedio, se negaba a sí mismo una hermosa opción a ser más plenamente humano.
Yo fui un lector bastante precoz. Quizá por eso no oficié demasiado pronto como aprendiz de poeta. Prefería entonces leer antes que aspirar a ser leído. Decía Borges: «que otros se jacten de las páginas que han escrito; a mí me enorgullecen las que he leído». Sea o no cierta, la frase resulta elocuente. Y abunda además en la idea de que un escritor lleva siempre consigo a un lector que lo estimula, por así decirlo, a escribir y que incluso lo corrige. Recuerdo muy bien aquellos años de adolescente y aquellas lecturas nunca olvidadas, especialmente referidas a la novela de aventuras y a la poesía romántica y modernista. Para muchos escritores las horas más emocionantes de la infancia remiten a ciertas lectura primerizas, al encuentro con algún libro que luego se convertiría en predilecto.
Más de una vez se ha dicho que siempre se escriben aquellos libros que a uno le gustaría leer. La aseveración también sirve invirtiendo los términos: siempre se leen los libros que a uno le gustaría escribir. En cualquier caso, todo profesional de la literatura desea que su obra se difunda del mejor modo, llegue al mayor numero posible de destinatarios. Lo que un hombre escribe, suponiendo que lo haga con suficiente lucidez, debe ser leído. Sobre todo porque sólo así se cumple su destino categórico: cerrar ese círculo que une al autor con el lector -a través del editor y el librero- y que completa el hecho mismo de la creación literaria. Ya se sabe que el lector es, en última instancia, quien recrea, interpreta a su modo, da un sentido personal -y hasta intransferiblea lo que el autor se propuso comunicarle. Es cierto que un libro reúne tantas lecturas como lectores, y que ninguna de ellas tiene necesariamente que coincidir con cualesquiera de las otras.
Un libro, cualquier libro digno, supone de hecho el eslabón de una precisa cadena de interdependencias culturales entre el autor y el lector, de un vínculo insustituible que de algún modo ha enriquecido nuestra sensibilidad y el horizonte de nuestra experiencia cotidiana. Aunque sólo sea por eso no podríamos otorgarle al libro ninguna consideración más noble -más justa que la de la gratitud. Desde los trágicos griegos a Shakespeare, desde los pensadores árabes a Cervantes, desde los poetas latinos a los simbolistas, desde los barrocos castellanos al último íntegro exponente del patrimonio común de la literatura, todo ese caudaloso censo de escritores con los que hemos convivido de algún modo, merece efectivamente, antes que ningún otro sentimiento, el justiciero de la gratitud. Por eso siempre serán tan encomiables como oportunas todas las iniciativas encaminadas a hacer partícipe a la colectividad de los productos nacidos de la imaginación del hombre. Quizá lo verdaderamente útil en este sentido debe centrarse siempre en una innovadora atención escolar. Todos sabemos de sobra que el niño que se habitúa a leer, ya leerá siempre. El lector infantil nunca dejará de ser un lector adulto. El amor o el desamor por la lectura depende del amor o el desamor que se haya sentido por aquellos primeros libros en los que se descubrió alguna nueva realidad o alguna nueva fantasía. Quien no traspase la frontera de esa dádiva magnífica habrá perdido la oportunidad de conocer una parcela, quién sabe si la más enriquecedora y excitante, de ese otro caudal de experiencias generado por la literatura.
Esa posibilidad de enriquecimiento adolece, sin embargo, en nuestro país de una grave deficiencia. No hay más remedio que recurrir a la aridez incómoda de las estadísticas. Según datos del año pasado, casi la mitad de los españoles -un 46 %- no lee nunca, cosa bastante más sorprendente si se tiene en cuenta que nuestra industria editorial es una de las que mayor número de libros edita en Europa. A pesar de esa amplísima oferta, nuestros índices de lectura son verdaderamente lamentables. ¿Es posible que en un país donde surgieron algunas de las más preclaras creaciones de la literatura universal, se lea tan escandalosamente poco? ¿A qué se debe ese despego, esa indiferencia? No es éste el momento para responder a esa pregunta inclemente. Pero ahí están los datos fríos y desdichados: sólo la mitad de los españoles suele aceptar ocasional o habitualmente el regalo inapreciable de la lectura. El resto permanece sordo. 0 ciego, mejor dicho. ¿Por medio de qué amorosas gestiones de parvulario, de qué solvente política cultural, podría remediarse semejante desafuero? Se ha comentado repetidas veces que esa mezquina tasa de lectores viene a ser como un mal endémico proveniente de las lacras históricas del subdesarrollo y el analfabetismo. En todo caso, si la sociedad priva a alguien del derecho a cultivar su inteligencia, que es como decir del derecho a su dignidad personal, ¿de qué han servido tantas arrogantes proclamas educativas, tantas marchas triunfales de la cultura?
Se ha dicho que un libro puede llegar a cambiar la vida de un hombre. Es posible. Quien tiene un libro en sus manos nunca podrá quedarse al margen de la vida. Un lector verdadero siempre será un verdadero partidario de la vida. Decía Cervantes que «no hay libro tan malo que no contenga algo bueno». Al margen de esa excesiva generosidad, es preferible creer que el libro y la maldad nunca pueden aliarse. Hay una anécdota muy conocida que viene bien recordar ahora. Se trata más bien de un cuento con moraleja.
Una niña salió una vez del colegio y se entretuvo jugando con unos amigos hasta que se hizo de noche. Para volver a su casa tenía que atravesar una calle solitaria y a oscuras. La niña tenía miedo. Vio acercarse en sentido contrario la silueta de un hombre. La niña pensó escapar, pero no lo hizo, quizá ya era tarde para retroceder. La silueta se aproximaba. De pronto, la niña vio algo en la mano del hombre y se tranquilizó: era un libro. Había oído decir a su maestro que quien llevara un libro en la mano no podía infundir temor. Sin llegar a tan inocente hipérbole, sí cabría aplicar al cuento no pocas evidencias sobre la capacidad de dignificación de la lectura, esto es, sobre la posibilidad de defender que un libro hace mejor al hombre. Tampoco sé si lo hará exactamente mejor, pero tal vez lo estimule a ser más íntegro, más solidario. Es difícil dudar en todo caso del poder curativo de la lectura, de su capacidad última para preservar de sectarismos e intolerancias.
Recuérdese que todos aquellos que han programado -desde los tiempos de los terrores inquisitoriales a los de cualquier censura dictatorial- el mantenimiento de sus poderes y privilegios, han coartado la libre circulación de las ideas. Los abyectos enemigos históricos de los derechos del hombre han recurrido siempre a una suprema barbarie: la hoguera. 0 quemaban herejes o quemaban libros, dos crímenes idénticos: el de la asfixia de la libertad de la cultura. En las imágenes futuristas de un mundo despersonalizado, regido por computadoras, la quema de libros representa algo más que un mandamiento atroz: es una nueva metáfora de la esclavitud. Algo por el estilo podría argumentarse con respecto a la censura. La consabida iniquidad de vetar lo que se escribe equivale a amordazar también a quien lee. Todos sabemos que destruir, prohibir ciertas lecturas ha supuesto siempre prohibir, destruir ciertas libertades. Quien no leía, tampoco almacenaba conocimientos. Y quien no almacenaba conocimientos era apto para la sumisión. De lo que fácilmente se deduce que toda democracia será tanto más efectiva cuanto más propicie el ascenso cultural de los ciudadanos y, por ende, el amor al libro. Un libro que logre de una u otra forma iluminarnos o emocionarnos, que nos enseñe a desbrozar un camino o a enriquecer nuestra noción del mundo, nunca dejará de servir de vehículo para la tramitación de la libertad.
Cualquier aspiración a incrementar el avance de una sociedad lectora exigirá obviamente una adecuada transformación de la sociedad. y esa transformación sólo será viable si se verifica a partir de esas bien llamadas primeras letras. Si el deber de un profesor es enseñar, su único objetivo en este caso es enseñar a leer: lo que importa a tales efectos es suscitar el amor por el libro, estimular de algún modo la atracción benéfica o simplemente placentera por la lectura. Pero ¿cómo, por medio de qué tácticas pedagógicas conseguir ese noble propósito? Tal vez todo consista en una inicial sensibilización del niño, en una tarea cautelosa y delicada cuya efectividad dependerá de la cautela y la delicadeza con que el maestro convenza al alumno de las aventuras que puede compartir si se aficiona a leer, incluso del esfuerzo personal que esa afición lleva consigo. A partir de ahí, algo, una curiosidad, un respeto, un cariño habrá empezado a fraguarse. Y ese hábito gozoso ya no lo abandonará nunca. Incluso con el tiempo lo incitará no sólo a leer, sino a releer. Decía Juan Carlos Onetti que le gustaría sufrir de amnesia para olvidar los libros que amaba y volver a leerlos con la misma placentera sorpresa que la primera vez. Difícilmente podría encontrarse un más acabado elogio de la lectura.
Conozco a profesores que han organizado a su manera talleres de lectura y escritura para que, por procedimientos «irregulares», los niños se aficionaran a leer y, lo que es más significativo, a escribir sus propias historias. Los resultados fueron muy alentadores. Incluso hubo niños que acabaron queriendo ser escritores. Quizá se les inculcó un sueño maravilloso: el de querer ver lo que había detrás del espejo de un libro, o del espejo de una vida, como la Alicia de Lewis Carroll. Si algún niño descubre así un espacio de la realidad ,un país de las maravillas, desconocido, si consigue ampliar de ese modo su conocimiento del mundo, se habrá alcanzado una meta triunfante. ¿Quién más previamente capacitado para elegir esa tentadora aventura que un niño? Porque ese niño que convierte en sus juegos una caja de zapatos en una carroza o el interior de un armario en la cueva del tesoro, es también quien sabrá encontrar, sin otra ayuda que su imaginación, el camino que conduce al presunto almacén de fascinaciones de un libro.
Suponer que los actuales avances tecnológicos y los nuevos sistemas audiovisuales acabarán destronando al libro, no pasa de ser una conclusión de lo más apresurada. Téngase en cuenta que en los inicios de la difusión de la radio, algún que otro eminente sociólogo de la cultura vaticinó la desaparición de los periódicos, y que, tiempo después, también cundió la sospecha de que la televisión acabaría con el libro. A partir sobre todo de los años 60, cuando alcanzaron notoriedad las tesis de McLuhan, se pronosticó enfáticamente el fin de la prioridad de la imprenta como medio de difusión y el triunfo hegemónico de la imagen televisiva. El dominio de la cultura de masas desbancaría así a las formas de la cultura tradicional. La informática ha abierto sin duda el camino de un nuevo concepto de la lectura y, por supuesto, de la posible implantación del libro electrónico en el futuro mercado editorial.
Pero, si eso es realmente así, si Internet pasa a convertirse en un idóneo soporte para la expansión de la literatura, ¿qué va a ocurrir con el formato convencional del libro, con la letra impresa sobre papel? No sé hasta qué punto la ya inminente multiplicación de «ciberlectores» afectará a la tradición preclara de lectores a secas. Entre el que lee en la pantalla de un ordenador y el que lo hace en unas páginas impresas, hay la misma diferencia que entre el que ve pasar un barco y el que va en el barco. Además, ese viejo y querido objeto que es un libro, su placentera condición de acompañante, malamente podrá ser sustituido por ninguna de esas innovaciones que ya están aguardando en la próxima esquina del futuro.
No creo tampoco que las consabidas discrepancias entre la imprenta y la televisión sean algo más que una falsa alarma, un temor pasajero. Confío en que el tiempo irá rectificando esos ingratos alarmismos, sobre todo por lo que respecta a la influencia universal de la imagen, es decir, a «la percepción ocular no reflexiva» que terminaría por desplazar a ese otro ascendiente reflexivo del libro. De lo único que podría hablarse en términos sensatos es de una convivencia pacífica entre el libro y la imagen, es decir, entre dos vías de conocimiento -la visual y la mental- que no tienen por que repelerse mutuamente. Incluso podría añadirse que la televisión puede ser un estímulo para la lectura, pues en muchos casos -como decía Groucho, Marx-«siempre que la encienden en la sala me retiro a mi cuarto a leer».
Quiero pensar que el libro nunca será desplazado por los envites consecutivos de la era del vídeo y la informática. La digitalización, la edición electrónica ha creado sin duda nuevos métodos de acercamiento al libro, pero el placer de un texto encuadernado seguirá ofertando un insustituible atractivo, jamás podrá extinguirse el acto gozoso de la lectura, esa experiencia personal cuyo incitante desarrollo puede además disfrutarse en la soledad de un coloquio con uno mismo. Leer es recuperar lo que no hemos vivido, compensamos de nuestras propias carencias. No existen sustituciones satisfactorias. El libro es un acompañante fiel y disponible, un confidente que estará siempre dispuesto no ya a mostramos una y otra vez su intimidad, sino a oímos. Incluso puede ser un buen antídoto contra cualquier sombra de dogmatismo o intolerancia. Su capacidad dialogante jamás se agota realmente. Quien lee vive más, nunca está solo. La lectura es una operación dinámica, de múltiples compensaciones imaginativas. Su variedad de sensaciones, su diversidad de sugerencias críticas, se contradice por definición con el pensamiento único. Comentaba Delibes que un libro siempre remite a otro libro y que, en contra de lo que suele decirse, los libros no resuelven problemas, sino que los crean, «de modo que la curiosidad del lector siempre queda insatisfecha». Estoy de acuerdo. La búsqueda de nuevas rutas lectoras acaba convirtiéndose así en una costumbre inagotable.
Hay un conocido soneto de Quevedo, que viene bien como epílogo de estas divagaciones. El soneto es muy conocido y está escrito en la Torre de Juan Abad, donde estuvo desterrado el poeta en 1620. En aquellas soledades aldeanas, Quevedo buscó en los libros esa complementaria comunicación con la vida que le faltaba entonces. Sólo voy a recordar los dos cuartetos del soneto, de tan sobria y magnífica expresividad:
Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos.
Si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o secundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos.
Se trata, sin duda, de una lección de sabiduría y de un fervoroso canto a las impagables compensacion que puede deparamos un libro. Todo el soneto supone en este sentido una síntesis magistral. Esa metafórica definición de la lectura de viejos textos -«vivo en conversación con los difuntos», «escucho con mis ojos a los muertos»-, o esa gratitud a los libros que «enmiendan o secundan mis asuntos» y «al sueño de la vida hablan despiertos». constituyen sin duda como un lema que debería figurar en el frontispicio de todas las bibliotecas públicas y de todas las escuelas.
Me inclino a creer que nunca faltarán, y que es posible que hasta proliferen, aquellas personas que, en el momento oportuno, escojan un libro como quien escoge el itinerario de un viaje, y se intemen por él sabiendo que allí les aguarda un mundo cuya presunta fascinación pueden encargarse de interpretar a su modo y asimilar como un espectáculo por ellos mismos programado. Es como si el lector pudiese ir de hecho más allá que el autor, descubriendo en cierto modo lo que éste sólo quizá inconscientemente barruntara. No se olvide que el escritor -usando el sentido etimológico del término- es un pontífice, es decir, un constructor de puentes, en este caso de un puente entre lo que él crea y el lector recrea, pasando naturalmente por la imprescindible gestión del editor y el librero. Sin esa contribución fructífera, ningún libro alcanzaría su más propio destino: servir de fértil alianza entre quien escribe y quien lee. Si no fuese así, el acto creador de la escritura quedaría incompleto: el lector justifica la literatura. Ningún otro invento podrá neutralizar el libérrimo placer de esa aventura imaginativa.