Nuestra vida está plagada de anacronismos. Entiendo como tales, en palabras de una venerable fuente que ahora también resulta anacrónica, «anything done or existing out of date; hence, anything which was proper to a former age, but is, or, if it existed, would be, out of harmony with the present. 1 No cabe duda de que entre las manifestaciones más sorprendentes de este género se encuentran sin duda el escribir y leer poesías, y, a fortiori, cualquier razonamiento sobre tales actividades.
No veo razón alguna para ruborizarme ante tal afirmación. De acuerdo con los estándares que predominan en nuestra sociedad, al fin y al cabo la mayoría de nuestras ocupaciones predilectas resultan anacrónicas, y cabe preguntarse seriamente si no sería preferible el suicidio antes que mantener de forma absoluta y a ultranza nuestra actual forma de vida. La acontemporaneidad no es dañina. Tan sólo constituye un estorbo, por lo menos ocasionalmente. Y el placer que nos dispensa alguna que otra vez no menguará por el hecho de que seamos conscientes de ello.
Pero aun considerando anacrónica a la poesía, me parece todavía mucho más anacrónico el pensar que ésta pudiera entrañar algún peligro. Esta idea ya lleva tiempo rondando por Europa. Sólo voy a citar a ese famoso filósofo de la península balcánica que vivió allá entre el 427 y el 347 a. C. y quien, bastante diletantes, llego a la conclusion de que se trataba de una actividad que atentaba contra la integridad del Estado. Por sorprendente que pudiera parecer, su opinión ha conseguido pervivir hasta nuestros días, y, en consecuencia, todavía podemos registrar aquí y allá intentos de echar el lazo a las (anacrónicamente) denominadas bellas letras en general y muy en especial a la poesía, utilizando para ello la censura, las denuncias ante los tribunales, el destierro de sus autores y multitud de atropellos de todo tipo. La virulencia de tales reacciones es difícil de explicar. Un antiquísimo tópico remite a los frágiles espíritus de una juventud todavía inmadura a la que habría que defender frente al insidioso veneno de la imaginación literaria.
Cabría suponer fenecida ya hace tiempo la tesis según la cual el carácter mismo de la poesía (y de otros productos similares) no sería apto para ser consumido por la juventud. Al fin y al cabo, la cifra de ventas de un libro de poemas se sitúa hoy en día entre los cuatrocientos y los ochocientos ejemplares, y poco parece hacernos indicar que nuestros escolares y aprendices, dominados por una especie de hipnosis masiva, decidan de repente abandonar sus cassettes y motocicletas, o desatender sin más sus obligaciones deportivas, consumistas y copuladoras para entregarse de improviso a un desenfrenado deleite de la lírica.
Ahora bien, la superstición que sigue aferrada a la creencia en los supuestos poderes ocultos – es decir, alevosos- de la poesía (como de todas las demás artes) es ya tan antigua y se encuentra tan enraizada, que es capaz de saltarse cualquier evidencia. En la actualidad posiblemente anide menos en las mentes conservadoras que en las progresistas, y concretamente en dos versiones que a primera vista parecen excluirse mutuamente.
Por un lado niegan la inocuidad de las creaciones estéticas, remitiendo a su oculto potencial subversivo: afirman que estas desbordadas energías críticas que supuestamente acechan en sonatas y sonetos, ese utópico exceso de energías, siempre señalan más allá del mal existente para prometer algo «completamente diferente». Este discurso, que en cierto modo pretende una revolucionaria y honrosa salvación de la poesía, nace y muere evidentemente por estar firmemente convencido de su peligrosidad. Y, de hecho, a menudo los portavoces de dicha corriente han llegado al extremo de hablar de «fuerza explosiva», como si la Hauspostille, por tomar un ejemplo, no estuviera impresa en papel sino que fuera pura dinamita.
Pero no son menos críticas, y no actúan de forma menos vehemente, aquellas teorías que, en lugar de salvar la poesía, se proponen despojarla de su honor revolucionario. Según tales detractores, y esta cantinela ya nos la conocemos de memoria, la poesía, como todas las artes burguesas, está al servicio exclusivo del fortalecimiento de la dominación y del patrimonio del capitalismo. Así, lejos de liberar energías críticas. emancipadoras y revolucionarias, la poesía paralizaría, cual droga estética, la voluntad a la resistencia. Para estos detractores, la poesía sería culinaria, elitista, parasitaria; en una palabra: perniciosa.
Estos cantos alternantes, que desde hace tantos lustros están resonando sobre las testas de poetas y lectores, podrían continuarse ad libitum cual antífona en el ritual católico. De hecho, la aparente contradicción que manifiestan sólo muestra las dos caras de un mismo esquema. En todo caso, ambos coros coinciden en que el poeta, como cualquier otro artista, desarrolla una actividad sumamente peligrosa destinada ya sea a reventar o a conservar un determinado sistema político; y de ahí el histerismo manifestado por dichos coros. Por mi parte, creo que se les puede prestar oído sin el menor reparo, dado que resultan mucho más inocuos que aquello que loan y ensalzan, aunque, eso sí, notablemente menos imaginativos y más chabacanos que el último éxito del hit parade.
Claro que no tienen absolutamente nada que ver con la ciencia y mucho menos con una ciencia crítica. Sus asertos contrapuestos sobre los efectos de la poesía no se sustentan sobre ninguna base y tampoco aportan la menor prueba. En el mejor de los casos se trata de una generalización de ciertas experiencias o de la yuxtaposición de estadísticas que no nos dicen nada: la metodología se limita en un caso al mazo de madera, y en el otro reduce la conclusión que ha sacado de sí misma. Y todo esto es lo que luego suele llamarse sociología de la literatura, ciencia de la comunicacion o estética de la recepción, porque bajo tales denominaciones tiene mayor gancho y reporta suculentas subvenciones.
Ahora bien, con tales medios resulta imposible llegar a unas conclusiones sensatas, sobre los efectos de la poesía. Cosa tampoco necesaria, puesto que dichos efectos son realmente microscópicos a escala social. Pero si, aun así, a alguien se le ocurriera la descabellada idea de querer estudiarla desde una perspectiva realmente científica, tendría que disponerse a aceptar unas dimensiones completamente distintas. Porque en tal caso tendría que proceder con la misma arrogancia y la misma modestia que un físico de altas energías. Como es sabido, a éstos les resulta de lo más familiar perseguir millones de imperceptibles acontecimientos elementales en sus cámaras de niebla, nubes y burbujas, siempre con la esperanza de detectar unas reglas significativas en medio de todo el caos de reacciones mínimas que se producen allí. A ese fin han creado un descomunal aparato teórico y experimental, un gigantesco juguete para intelectuales, que ni siquiera sabrían imaginar nuestros estetas, a pesar de que los sistemas que éstos estudian resultan (por su número y por la diversidad de elementos y variables implicadas) incomparablemente más complejos que todo cuanto pueda observarse en una cámara de burbujas. Sin embargo, no fueron ellos sino los físicos quienes calleron en la cuenta de que existen microacontecimientos que por principio se sustraen aun pronóstico exacto y acerca de los cuales sólo pueden establecerse cálculos de probabailidad, siempre y cuando serepitan con la suficiente frecuencia. En el caso de la poesía, no se da esta premisa, cirunstancia que da pie para sospechar que sus efectos no son mensurables, y para deducir que la afirmación según la cual la poesía resulta peligrosa – tanto si ello se dice en sentido positivo o negativo – se basa en un prejuicio.
Si, después de esta introducción, expuesta con total sinceridad, llego a la cuestión fundamental que pienso tratar aquí, es decir, como debería protegerse a la juventud frente a los productos de la poesía, posiblemente halla quien tienda a pensar que con ello me estoy contradiciendo a mi mismo. Cierto que por lo general prefiero enfrentarme directamente a la objeción de inconsecuencia en lugar de esquivarla, pero en el presente caso resulta injustificada. Porque esta claro que incluso el objeto más inocente puede constituir una amenaza generalizada si, para citar un solo ejemplo, llega a caer en manos criminales. Así, por ejemplo, el pacífico cuchillo de cocina empuñado por un demente homicida, el bonachón lápiz entre los dedos de un burócrata, el útil enchufe en manos de un psiquiatra que dispensa un electroshock a algún paciente reacio, y -me atrevería a proseguir- -la inocente poesía en la cartera del profesor de lengua.
No es que tenga prejuicios o siquiera reservas frente a una profesión cuyos méritos guardan una relación inversa con el magro reconocimiento que los ingratos ciudadanos le conceden. La influencia que el profesor de alemán, a diferencia del escritor, ejerce en la sociedad es de unas dimensiones macroscópicas; es manifiesta. Consecuentemente difícil resulta su labor. Es un auténtico Sísifo. Solo ante el peligro, luchando por así decirlo en primera línea de fuego, no sólo está obligado a defender, sino incluso a despertar, la capacidad de producir frases alemanas; una capacidad que ha quedado prácticamente extinguida en la vida pública del país, desde la universidad hasta el parlamento, desde la prensa hasta las organizaciones políticas progresistas. El profesor de lengua combate entre la espada y la pared en defensa de las categorías gramaticales y, con ello, de las posibilidades de distinción cognitiva como la existente entre el indicativo y el subjuntivo, o entre perfecto, imperfecto y pluscuamperfecto, de cuyo desconocimiento ya están dando prueba la mayoría de las tesis doctorales de nuestros días. No; este profesor de lengua no debe esperar el rechazo de los escritores, sino la solidaridad más incondicional en este su desigual combate.
Con todo, hace poco estuve en la carniceria de la esquina para comprar un filete. Era viernes por la tarde y la tienda estaba llena a rebosar. Pero apenas me vio entrar, la carnicera dejó caer el cuchillo, sacó de un cajón junto a la caja una hoja de papel, y me preguntó si “aquello” era mío. Examiné el texto y me vi obligado a confesar. Era la primera vez que la carnicera me lanzaba algo que quisiera calificar como mirada fulminante. Allí, entre los murmullos de la clientela, me enteré que, sin la menor intervención por mi parte, me había introducido en la vida de la hija de la carnicera, a punto de hacer el examen de selectividad. Por lo visto, en la clase de lengua le habían entregado algún texto antiguo mío con la indicación de que escribiera algo acerca de él. El resultado: un suspenso como una catedral, lágrimas, discusiones en el domicilio de mis carniceros, miradas de reproche atravesándome, y un filete duro en mi sartén.
Mí tímida alusión al artículo 46, párrafo 1., de la Ley sobre Derechos de Autor y derechos subsidiarios, páginas 1273 y siguientes del Boletín Oficial del 9 de septiembre de 1965, según el cual «la reproducción y difusión» está permitida «siempre y cuando, una vez publicadas, partes de obras de texto o de música de extensión reducida, obras aisladas de las artes plásticas o fotografías aisladas sean incluidas en una antología o una obra nueva que reúna escritos de varios autores y que, por su naturaleza, estén destinadas al uso exclusivo de la Iglesia, la escuela o la enseñanza», esta alusión, repito, que de todos modos resulta difícil exponer en una carnicería repleta de clientes, chocó con la más férrea incomprensión y me fue contestada con la pregunta de por qué escribía yo cosas tan extrañas. Por fortuna, mi simpatía por la carnicera y, lo que naturalmente es mucho más importante, la simpatía que la carnicera sentía por mí, no se resintieron por aquel incidente.
Lo que por desgracia si se resintió a raíz de dicho incidente fue mi solidaridad para con los profesores de alemán.
«Quisiera pedirle un pequeño favor», reza una breve misiva que recibí del pueblo de Dorsten. «Dentro de poco debo pasar un concurso público para la obtención de una plaza de profesor de enseñanza media y en la prueba oral tengo previsto comentar su poema Noticias vespertinas. Le agradecería me enviara documentación sobre dicho poema (interpretación, intención, etc.), y le rogaría que fuera a vuelta de correo, ya que la celebración del concurso es inminente.»
Desde el pueblo de Hiltpoltstein una amable profesora, que manifiesta su intención de quere«mantener o por lo menos despertar en mis alumnos el sentido por la poesía», me escribe: «En clase hemos comentado, mejor dicho, hemos intentado comentar A un hombre en el tranvía, porque se desencadenó un intenso debate en torno al mensaje, el destinatario, la ideología, el estilo y otros diversos detalles. Mis alumnos se esforzaron seriamente en comprender el poema, han invertido tiempo, inteligencia y trabajo en defender sus respectivas interpretaciones, que si bien parecen coherentes, en mi opinión no son correctas. Han elaborado extensos trabajos para cimentar sus puntos de vista, pero aun asi persisto en mi opinión. Por ello les propuse acudir a usted como única autoridad competente.
Por último (todo esto me lo trajo el correo en menos de tres semanas) recibí una llamada de auxilio procedente de Brühl y redactada con letra poco diestra: «Tengo 16 años y hace poco tuvimos que presentar en clase un trabajo sobre su poema Participación de nacimiento. Mi interpretación desembocó en diferencias de opinión con el profesor. Soy consciente de las deficiencias lingüísticas de mi trabajo, pero me parece injusta la calificación global, según la cual mi «exposición no hace la menor justicia al poema». Le agradecería sobremanera que me indicara si efectivamente me equivoqué tanto al interpretar su poema.»
La misiva llevaba adjunta la fotocopia del mencionado trabajo de clase. Y allí pude comprobar las observaciones que el profesor había marcado de su puño y letra en el margen: «¡Temáticamente equivocado!» – «Demasiado estrecho de miras, deforma lo expuesto por el autor.» – «Ningún pasaje hace mención de esto.» -«No es exactamente así.» – «Esta situación no se da en el texto.»- «Se salta por alto toda la estrofa seis.» – «Esto no se desprende del texto.” «¡Temáticamente equivocado!» – «Repetición de lo dicho más arriba.» – «Temáticamente falso.» – «Esta utilización del condicional sólo se da en la última estrofa, lo cual de todos modos hubiera debido señalarse antes.» – «La exposición no se ajusta lo más mínimo al poema.» – «Suspenso.»
El profesorado que se manifiesta a través de tales testimonios no es, en absoluto, homogéneo. Sus métodos abarcan desde la intimidación más sutil hasta la brutalidad más manifiesta; sus motivaciones, desde la mas pura benevolencia hasta el sadismo más brutal. Ahora bien, prescindiendo de tales matices, no cabe duda de que al contemplar el mencionado profesorado, éste da la impresión de estar constituido por una asociación criminal dedicada a actividades inmorales cometidas con personas menores de edad y dependientes de ellas, lo que en ocasiones -y aquí pienso por ejemplo en los comentarios marginales en la carta procedente de brühl – puede dar lugar a situaciones manifiestas de maltrato infantil. Como arma agresora se utiliza siempre un objeto cuya naturaleza en sí inofensiva ya he descrito más arriba: el poema. Ahora bien, ¿ como un objeto tan frágil puede acabar convirtiéndose en un arma ofensiva tan peligrosa? Para ello son imprescindibles ciertos preparativos. Veamos. ¿Quién de nosotros es consciente de que con el canto de la mano, esa parte anatómica tan insignificante y apenas utilizada, podría cometer un aseninato? Para ello se requiere a lo sumo de una técnica ensayada, técnica que recibe el nombre de kárate. Y en casi cada esquina podemos encontrar una academia donde la enseñan. La destreza análoga que nos permite convertir un poema en un arma recibe el nombre de interpretación literaria.
Como es natural, a los pedagogos no se les puede hacer responsables de la invención de dicha técnica, practicada y perfeccionada ante todo en las universidades, que, por razones desconocidas,contratan a determinados científicos expresamente para este fin. Desde dichos centros superiores «la filistea negativa a dejar en paz las obras de arte» se va propagando luego por todo el aparato cultural. La cita que antecede pertenece al ensayo Contra la interpretación que Susan Sontag escribió en 1964. Comoquiera que llegó a adquirir fama aunque sin las menores consecuencias, me siento tentado a citar páginas enteras de dicho texto, pero me limitaré a lo siguiente:
«Claro que no me refiero a la interpretación en su sentido más genérico, en el que Nietzsche (y con razón) afirmó: «No existen hechos, sólo interpretaciones.» Yo me refiero más bien a un acto intelectual consciente construido-sobre un determinado código, unas determinadas reglas de interpretación.
»Aplicada al arte, la interpretación comienza por extrapolar del conjunto de una obra una serie de elementos (X, Y, Z, etc.), aislándolos del contexto, para disponerse a continuación a una especie de trabajo de traducción. Y entonces el intérprete afirma:¿No se da usted cuenta que en realidad X equivale a (o significa) A , que Y equivale a B, y Z a C? El tesón con que se está practicando actualmente la interpretación no se alimenta tanto del respeto al texto insumiso (respeto que, por supuesto, también puede albergar un deseo de agresividad) como de una voluntad de violación. El intérprete desprecia descaradamente la apariencia, la superficie del texto. Así, mientras la interpretación tradicional se conformaba con levantar sobre el significado literal una superestructura de otros significados, la interpretación moderna se sirve del método de las excavaciones. Y a medida que va excavando, destruye. Su labor de perforación a lo largo del texto va dirigida a desenterrar un pretendido subtexto, al que considera el único válido… Hoy en día, la interpretación ha terminado siendo un proyecto mayoritariamente reaccionario, descarado, cobarde, totalitario. Del mismo modo que las emanaciones tóxicas de la industria y del tráfico rodado están contaminando nuestras ciudades, la emisión masiva de interpretaciones intoxica nuestra sensibilidad… Interpretar significa expoliar nuestro entorno y empobrecerlo todavía más de lo que ya está.
»’Me permito añadir algunas observaciones a este magnificopasaje de Susan Sontag, observaciones a las que da pie el material de que dispongo. En el mercado de la interpretación -y posible-mente debido a la creciente presión de la competencia, que permite deducir una crisis permanente de sobreproducción- se aprecia un cambio cada vez más rápido de los «modelos» y predominantes, que,condensados, quedan reflejados en las clases de lengua materna, y con un retraso que puede dar años invertidos por los profesores en sus estudios. De modo que el último hit en las facultades de filología no suele aparecer en las escuelas hasta que los departamentos universitarios deciden reemplazarlo por otro nuevo. Ahora bien, dentro de este permanente cambio de moda y de jerga también podemos descubrir algunas constantes, la principal de las cuales es esta idea fija de la «interpretación correcta». Los profesores universitarios persisten en esta obsesión con increíble tozudez, por muy palmaria que sea su inconsistencia lógica y su insostenibilidad empírica. Está claro que cuando diez personas leen un texto literario, se producen diez lecturas diferentes; esto lo sabe todo el mundo.En el acto de la lectura concurren innumerables factores completamente incontrolables: la historia social y psíquica del lector, sus intereses y expectativas, su estado de ánimo actual y la situación en la que lee, factores todos ellos que no sólo son absolutamente legítimos, por lo que exigen que se los tome en serio, sino que son precisamente la premisa para que pueda tener lugar cualquier lectura. El resultado, por consiguiente, no queda determinado ni es determinable por el texto. En este sentido, el lector siempre tiene razón y nadie puede prohibirle que se tome la libertad de hacer de un texto el uso que le cuadre.
Y esta libertad implica hojear, volver atrás, saltarse pasajes enteros, leer frases a contrapelo, entenderlas mal, transformarlas, buscarles una continuación diferente, adornarlas con todo tipo de asociaciones, sacar conclusiones de las que el texto nada sabe, sentirse molesto por el texto, gozarlo, olvidarlo, plagiarlo, y también arrojar el libro en determinado momento al rincón. Toda lectura es un acto anarquista. Pero la interpretación, y muy en especial aquella que pretende ser la única correcta, se ha propuesto yugular dicho acto.
Por consiguiente, su gesto es siempre autoritario y provocasumisión o resistencia. Donde se manifiesta ésta, la interpretación se ve obligada a imponer su propia autoridad teórica o institucional cuando ésta carece de un fundamento sólido o, cosa que por fortuna está ocurriendo con frecuencia cada vez mayor, intenta pedir prestado lo que le falta en otro lugar. Así se explica que tenga que recurrir al autor, del que presume con total impavidez que está dispuesto a convertirse en cómplice al erigirse en esta última instancia que declara cuál había sido realmente su intención y cómo debe, en consecuencia, entenderse el texto. Y punto.
Cabría pensar que no hay para tanto, porque, aparte de quienes se ven obligados a ello para ganarse el sustento, nadie se toma demasiado en serio tales interpretaciones. En cuanto a los germanistas, al fin y al cabo nadie les ha obligado a prestar año tras año tan arduos servicios a la sociedad; se trata aquí de un asunto pactado entre consenting adults, una fórmula por la cual el derecho anglosajón suele declarar permisivas la mayor parte de las perversiones. Pero en lo referente a la literatura, uno de sus mayores atractivos reside precisamente en que cualquiera es libre de ignorarla, un derecho del que, como es bien sabido, hace decidido uso la mayoría de nuestros conciudadanos, y de cuya defensa debería encargarse todo escritor. Aunque desde un punto de vista teórico sería perfectamente imaginable que el Estado, tal como hace con la enseñanza, decretara la obligatoriedad de la lectura de los productos de la poesía (incluso puede haber colegas que con ello se prometan un incremento de sus ingresos), sin embargo parece difícil que una medida de este tipo llegue a implantarse. Lo poco que los escritores se verían beneficiados lo demuestra el ejemplo de los arquitectos, que si bien suelen tener mayores ingresos, son odiados a muerte por todos quienes se ven obligados a habitar en el producto resultante de sus creaciones. Cualquier ciudadado es consciente de que la arquitectura, a diferencia de la poesía, es un arte terrorista.
Pero he aquí que de este derecho a la libre lectura quedan excluidos los menores de edad. Ellos, que encima son recluidos a diario en prisiones de hormigón que las autoridades han construido, expresamente a este fin, se ven constantemente obligados a leer poemas y, lo que todavía es más grave, a interpretar poemas por los que,por regla general, no demuestran el menor interés.
Sé muy bien que los profesores de enseñanza media no han provocado premeditadamente esta repugnante situación, que a buen seguro tanbién leshace sufrir a ellos. Los verdaderos culpables hay que buscarlos en la escoria de los departamentos universitarios, tan distantes de una escuela como el castillo de Kafka. Se trata de una horda de burócratas e investigadores de curricula harto difícil de localizar. Sus verdaderas intenciones son insondables. No tenemos posibilidad de saber qué les impulsa a querer formar en nuestros centros de enseñanza media centenares de miles de subfilólogos y a decretar la obligatoriedad de la interpretación de la poesía. jamás lo descubriremos.
No es de extrañar, por lo tanto, que bajo tales circunstancias proliferen teorías conspiradoras. Dos de ellas ya las he citado. Estas gentes, que viven con la obsesión de que la lírica es un arte subversivo de enorme fuerza explosiva, han llegado a la conclusión de que su estudio en las clases de lengua debe equipararse a una vacuna; según esta teoría, la sociedad puede protegerse de la subversión procedente de la lírica aniquilando meticulosamente todo poema. Para ellos, las habilidades de un profesor de lengua deben equipararse a las de un desactivador de bombas capaz de quitarle la espoleta a tan explosivo producto literario.
La doctrina contraria, que sospecha de la poesía por razones opuestas, exige que los pobres alumnos sean atiborrados con poemas para conciliarlos de este modo con el estado de cosas imperante;. según ella, este dulce veneno constituiría el remedio más apropiado para ahogar cualquier espíritu rebelde que pueda anidar en los jóvenes y para convertirlos en pacíficos partidarios del status quo. Ambas hipótesis me parecen tan insensatas como el fenómeno que pretenden explicar.
Sería realmente hermoso que el capitalismo fuera tan débil que tuviera necesidad de «estabilizar» su dominación con ayuda de la interpretación de poesías, pero mucho me temo que su pervivencia se sustenta en unos hechos mucho más tangibles. ¿Y por qué precisamente la poesía? ¿Por qué no se obliga a que escuelas enteras asistan a los conciertos de música pop, para «elaborar» luego un trabajo sobre la interpretación «correcta» de Pink Floyd?
Poco partido se puede sacar aquí con una crítica ideológica. Ello ya queda demostrado por el hecho de que el ritual de «estudiar», «clasificar» e interpretar la poesía en la escuela no va ligado a un determinado concepto de la literatura. No tiene la menor relevancia que se trate de filología tradicional o progresista. Los condicionantes ideológicos de Munich o Bremen, Graz o Weimar son diametralmente opuestos, pero en todos los casos los géneros literarios se ven sometidos al molino de la interpretación correcta hasta acabar convertidos en un polvo homogeneizado. Mientras la función tecnocrática de dicha tarea siga siendo constante, resulta fácil intercambiar contenidos y métodos. Y el hecho de que como materia bruta se suela emplear la poesía no es más que una casualidad histórica. En primer lugar resulta barata, y en segundo lugar siempre se dispone de suficiente reservas.
Pero téngase también presente que tras el ritual de la interpretación se esconde siempre otro, el del examen, concretamente un examen que decide el futuro de chicos y chicas en la medida en que regula el acceso a las universidades y, con ello, a muchas profesiones. Ahora bien:,«El contenido básico de un examen sigue siendo el examen en sí. Los contenidos de la materia impartida a lo largo del curso son intrascendentes en la medida que representan valores de trueque con los cuales se alcanzan las calificaciones, en último término lo único que importa.»1 Claro que los más avispados entre los estudiantes hace tiempo que lo han comprendido. Saben muy bien que el objeto del trabajo de clase no es en absoluto la poesía, sino que se trata de evitar rigurosamente toda lectura individual para, en su lugar, adivinar la «interpretación correcta» en la mente del profesor y de este modo poder reproducirla con la máxima fidelidad.
Una publicación reciente, el denominado Libro normativo del alemán, muestra con la máxima claridad cómo proceder para convertir un inocente poema en un garrote tecnocrático apto para asestar de la forma más eficaz un certero golpe sobre las testas de los jovencitos. El título completo de esta notable obra reza: Acuerdos del Consejo de minístros de cultura. Normas uníficadas para el examen de lengua en las pruebas de madurez. La jerga misma de que hace gala dicho libro normativo demuestra bien a las claras que su autoría no puede achacarse a los ministros; estos caballeros son políticos y, como tales, evitan en todo momento abandonar el nivel de la máxima comprensibilidad. La obrita a la que me refiero es, por el contrario, el resultado de una colaboración interdisciplinar con el objetivo de alcanzar la más lograda incomprensión. Centenares de funcionarios de plantilla adscritos a los departamentos de psicología pedagógica y del comportamiento, a los departamentos de programación de estudios y a la burocracia ministerial han coordinado sus esfuerzos para lograr dicho objetivo.
Por muchas náuseas que pueda provocar el texto, no puedo evitar reproducir aquí con sus propias palabras algunos de los objetivos y de las intenciones expuestos por los redactores.
Ante todo se proponen regular, agilizar, adaptar, asignar, incluir, complementar, unificar, asegurar y supervisar.
Luego les parece primordial elaborar descripciones específicas de los objetivos de los estudios y taxonomías de éstos, agrupar las especialidades en áreas de conocimiento, describir con el máximo detalle los diversos niveles de estudio, y diferenciar cuidadosamente los diversos niveles de control.
Se mueren de ganas de «exponer además algunos puntos clave de dicha problemática, contextos condicionantes y propuestas para solucionarlos».
Y, hasta el útimo respiro de profesores y alumnos, están empeñados en «adaptar los programas de cada una de las asignaturas, en lo referente tanto a la estructuración del enunciado como a la terminología, a un esquema básico general»; en ampliar los criterios de unificación de exámenes, «en especial a los criterios aplicables a los aspectos de homogeneización interdepartamental y a la idoneidad de los procedimientos de calificación, inclusive a la utilización de unidades de evaluación»;
«evaluar entre sí aquellas partes del rendimiento global susceptibles de ser extrapoladas; en su caso, asignar evaluaciones parciales a los rendimientos alcanzados o alcanzables por los alumnos en las partes de que se compone la asignatura»;
y garantizar que «gracias a la descripción de los conocimientos, las aptitudes y las habilidades de cada alumno en una asignatura, por medio de los objetivos de cada nivel, los controles de evaluación y los criterios de tales evaluaciones» pueda alcanzarse en el futuro la máxima unificación.
Ah, pero esto no es todo. «En el supuesto de unos conocimientos insuficientes en el campo del uso de la lengua», manifiestan los redactores en una frase que demuestra bien a las claras que son inmunes a cualquier ironía imaginable, «en ningún caso la nota final podrá ser superior a insuficiente».
Dado que, a diferencia del Consejo Permanente de los Ministros de Cultura de la República Federal de Alemania, yo no dispongo de «un total de 36 unidades de evaluación distribuidas equitativamente en grupos de 12 unidades de evaluación para el control de los objetivos de estudio», posiblemente no esté capacitado para emitir un juicio ponderado. El único ruido que soy capaz de distinguir, a lo largo de los pasajes citados, es un estruendoso rebuzno.
Quisiera finalizar mi memorándum con unas palabras conciliadoras. Siempre que caiga en sus manos un ejemplar del citado Libro normativo, ¡arrójelo de inmediato a la papelera más cercana! Sabotee siempre que pueda los acuerdos de la Conferencia Permanente de los Ministros de Cultura. Luche contra el detestable vicio de la interpretación. Combata con mayor virulencia aún el vicio todavía peor de la interpretación correcta. No obligue jamás a un ser indefenso a abrir la boca para que se trague una poesía que no le apetece. Ejercite frente a los jóvenes cuya formación le ha sido encomendada la virtud de la compasión. Recuerde en todo momento: «No maltrates jamás a un niño, porque siente el dolor al igual que tu.» Y, de paso, piense también en mis colegas y en mí mismo. Porque además de las innumerables víctimas de entre las filas de los menores de edad, contra la cual va dirigido el Libro normativo, éste también enumera nominalmente una docena de autores que por lo visto han sido elegidos para hacer las veces de garrote vil: Brecht, Benn, Frisch, Dürrenmatt, Arp, Gomringer, Bender, Soljenitsin, Eich, Domin y Enzensberger. ¡Vaya desfachatez! Estos tecnócratas, incapaces de producir una sola frase correcta, se permiten levantar unos postes de tormento para cada uno de nosotros, para usted, para la hija de mi carnicero y para mí mismo. ¿Acaso debemos atarnos mutuamente a ellos? En lo que a mí respecta, no tiene usted nada que temer. En este sentido conciliador le ruego, pues, que baje la mano levantada antes de que sea demasiado tarde.
1.The compact Edition of the English Divtionary. oxford,1971.Artículo»Anachronism»
1. Susan Sontag, Against Interpretation and Other Essays. Londres, 1967, pp. 5-8
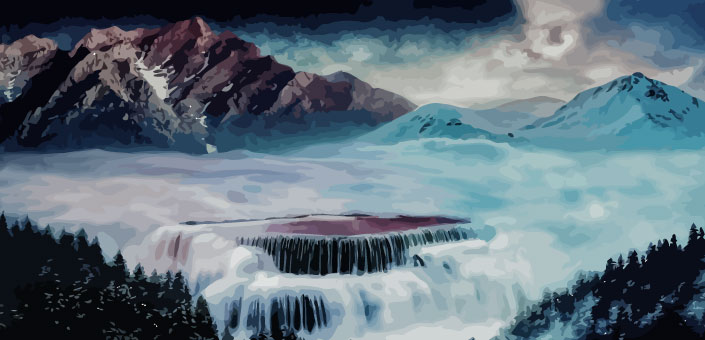


Super interesante el aporte!!!